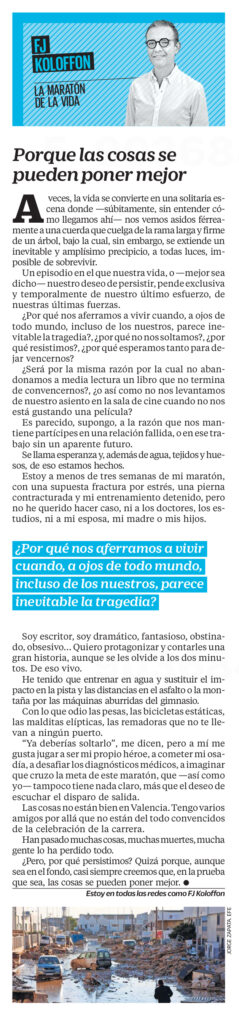A veces, la vida se convierte en una solitaria escena donde, súbitamente, sin entender cómo llegamos ahí, nos vemos asidos férreamente a una cuerda que cuelga de la rama larga y firme de un árbol, bajo la cual, sin embargo, se extiende un inevitable y amplísimo precipicio, a todas luces, imposible de sobrevivir. Un episodio en el que nuestra vida, o —mejor sea dicho— nuestro deseo de persistir, pende exclusiva y temporalmente de nuestro último esfuerzo, de nuestras últimas fuerzas.

Mientras lees, escucha:
¿Por qué nos aferramos a vivir cuando, a ojos de todo mundo, incluso de los nuestros, parece inevitable la tragedia? ¿Por qué no nos soltamos? ¿Por qué resistimos? ¿Por qué esperamos tanto para dejar vencernos?
¿Será por la misma razón por la cual no abandonamos a media lectura un libro que no termina de convencernos?, ¿o esas veces que resistimos levantarnos de nuestro asiento en la sala de cine cuando no nos está gustando una película? Es parecido, supongo, a la razón que nos mantiene partícipes en una relación fallida, o en ese trabajo sin un aparente futuro.
Se llama esperanza y, además de agua, tejidos y huesos, es de lo que estamos hechos.

Estoy a menos de tres semanas de mi maratón, con una supuesta fractura por estrés, una pierna contracturada y mi entrenamiento detenido, pero no he querido hacer caso: ni a los doctores, los estudios, ni a mi esposa, mi madre o mis hijos.
Soy escritor, soy dramático, fantasioso, obstinado, obsesivo; quiero protagonizar y contarles una gran historia, aunque se les olvide a los dos minutos. De eso vivo.

He tenido que entrenar en agua y sustituir el impacto en la pista y las distancias en el asfalto o la montaña, por las aburridas máquinas aburridas del gimnasio. Con lo que odio las pesas, las bicicletas estáticas, las malditas elípticas, las remadoras que no te llevan a ningún puerto.
“Ya deberías soltarlo”, me dicen, pero a mí me gusta jugar a ser mi propio héroe, a cometer mi osadía, a desafiar los diagnósticos médicos, a imaginar que cruzo la meta de este maratón que, así como yo, tampoco tiene nada claro, más que el deseo de escuchar el disparo de salida.
Las cosas no están bien en Valencia. Tengo varios amigos por allá que no están del todo convencidos de la celebración de la carrera. Han pasado muchas cosas, muchas muertes, mucha gente lo ha perdido todo. Sus vidas y sus casas están en ruinas.

¿Pero por qué persistimos? Ellos, nosotros, tú, yo… quizá porque, aunque sea en el fondo, casi siempre creemos que, trátese de la prueba que sea, las cosas se pueden poner mejor.
Texto publicado en el periódico El Universal.